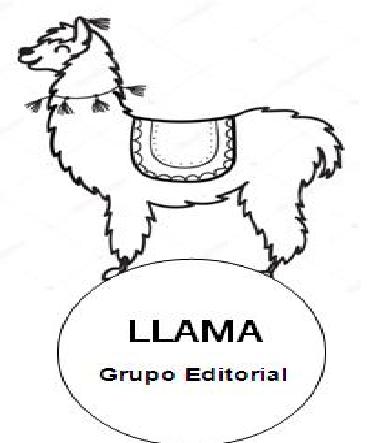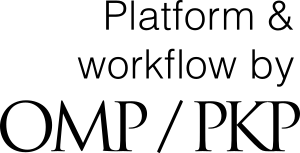Discursos y Políticas de la Descolonialidad
Sinopsis
El campo de los estudios descoloniales sigue afirmando día a día su carácter fructífero. Al rescate de figuras intelectuales, preferentemente latinoamericanas, que fueron opacadas por el canon occidental de la teoría social y política y asociado a otras corrientes con las que comparte objetivos teóricos y políticos (la teoría poscolonial, el pensamiento latinoamericano, la filosofía de la liberación), va agregando nuevos ámbitos temáticos que habían sido dejados de lado por las tradicionales teorías críticas, el marxismo, el post estructuralismo, la teoría queer, entre otros. De esta manera se consolida como un corpus dinámico y provocador en términos, no sólo de renovación teórica, sino también de programa político.
La expansión de los estudios descoloniales nos obliga todo el tiempo a volver a pensar, bajo esta nueva perspectiva, temáticas abordadas tradicionalmente por otras corrientes intelectuales. El pensamiento latinoamericano se ha visto naturalmente reforzado y enriquecido con los aportes de estos movimientos, pues ha significado la relectura y reinterpretación de formas de interpretar la realidad de esta parte del continente que creíamos agotados por una dinámica histórica que tiene sus engranajes fundamentales en otra parte del planeta, pero que afecta de manera decisiva los destinos de esta parte del globo.
Las temáticas asociadas, por ejemplo, al desarrollo y las políticas públicas deben ser repensadas en función de los aportes de estos nuevos esquemas. En qué medida y de qué manera el diseño y evaluación de políticas de Estado, debe tener en cuenta perspectivas de género, etnicidad o particularidades regionales al momento de su implementación o si al Estado le cabe algún tipo de rol crítico en el enfrentamiento de dinámicas de marginalidad y exclusión de un mercado global que en vez de eliminar las particularidades históricas de nuestra colonialidad, las refuerza. Todas estas cuestiones ya deben ser parte de manera ineludible de las formas en que se piensan las instituciones estatales.
Las discusiones en torno al feminismo y al arte han sido tal vez las fuentes más vigorosas desde donde ha emanado el pensamiento descolonial. Ellas continúan dejando en evidencia cómo el sistema de exclusiones del poder colonial sigue inscribiendo marcas en el cuerpo castigado de las culturas latinoamericanas. El esquema categorial elaborado desde estas tradiciones parece siempre desafiado en función de los nuevos vestigios de la violencia que se ejerce en el cuerpo de la mujer y las sexualidades que logran escurrirse de los estereotipos y las normatividades propiciadas por el mercado neoliberal. De esos desplazamientos y reajustes también procura dar cuenta este libro.
El conjunto de artículos editados en este volumen intenta ser una pequeña muestra del estado en el que se encuentra ese gran universo que son los estudios descoloniales en la actualidad. Sumando aportes de distintas instituciones académicas de la Argentina, ellos pretenden mostrar la continua labor sobre las posibles relaciones del armado conceptual descolonial con el entramado latinoamericano en diferentes ámbitos. Así, el artículo de Agüero y Martínez sobre la idea de liberación o el trabajo de Auat sobre la obra de Francisco de Vitoria se ocupan de repensar nociones claves para el pensamiento latinoamericano en función de los nuevos desarrollos de la descolonialidad. Del mismo modo proceden los trabajos de Cavalli, al replantear la relación con la naturaleza dentro de esas tradiciones, y el de Martínez Peria, al bucear en la obra de Ottobah Cugoano procurando rescatar una serie de conceptos precursores del pensamiento descolonial y de críticas tempranas a la supuesta modernidad emancipadora.
El conjunto de trabajos agrupados bajo la etiqueta de “Descolonialidad, desarrollo y políticas públicas” tienen en común el desarrollarse en el cruce entre la intervención política, la vida cotidiana de sectores a los cuales esta intervención afecta de manera decisiva y una dimensión necesaria de la descolonialidad que debe ser tenida en cuenta cuando se piensan estas relaciones. La política en su capilaridad cotidiana no puede dejar de considerar las huellas de la colonialidad que todavía persisten en el ejercicio diario de la convivencia, la red institucional que le da marco y en la corporalidad que la constituye.
Los trabajos de Conti y Hermida aúnan una preocupación epistémica – cómo pensar determinadas categorías sin dejar de tener en cuenta las particularidades que adoptan en la realidad – para abrirla a una salida estética por un lado y feminista - latinoamericana por otro. Rastreando los sentidos y variantes del problema de la liberación perfilan las opciones que se ofrecen para repensar el campo descolonial en cada uno de sus abordajes.
Por último, los trabajos de Campana, Giavedoni y Fernández Mouján ponen el foco sobre la educación y el pensamiento pedagógico como un campo decisivo en el cual se ven los entrecruzamientos entre las dinámicas políticas neoliberales y un pensamiento y acción que buscan reconfigurarse bajo esos imperativos globales. El movimiento descolonial se presenta aquí como el campo tal vez más próspero para reconfigurar las estrategias con las cuales seguir dando una batalla que lejos está de ser saldada.

Publicado
Versiones
- 2020-12-03 (2)
- 2020-12-03 (1)